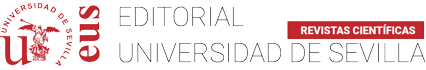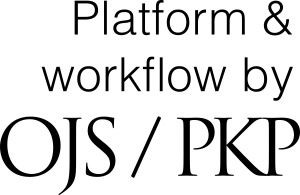Lanzamientos
(For other languages use the buttons in the right vertical bar. We accept papers in:
English, Spanish, and Portuguese).
A41 EXTRA (2026) Descolonizando la justicia espacial desde Palestina: Espaciocidio, resistencia y geografías resonantes de la lucha
Editores invitados:
Arquitecta y profesora asociada del Departamento de Ingeniería Arquitectónica y Planificación de la Universidad de Birzeit. Su trabajo se centra en la política espacial bajo el colonialismo de asentamiento, los estudios urbanos decoloniales y las epistemologías feministas e indígenas del espacio. Ha publicado sobre transformaciones urbanas y geografías en disputa, la construcción social del hogar y la resiliencia socioespacial, situando el espacio palestino como fundamento teórico para repensar las geografías globales de la injusticia.
Arquitecto y profesor del Departamento de Ingeniería Arquitectónica y Planificación de la Universidad de Birzeit. Su trabajo examina las intersecciones entre infraestructura, prácticas espaciales y conocimiento local en contextos coloniales e históricos. Explora las redes materiales, ambientales y sociales que dan forma a las configuraciones arquitectónicas y espaciales, y participa en iniciativas críticas que reinventan la cartografía y la documentación a través de prácticas comunitarias, historias orales y perspectivas situadas.
Envíos hasta el 15 de Abril de 2026
Revisión por pares hasta el 30 de mayo de 2026
Publicación el 30 de junio de 2026
Introducción
La justicia espacial, según la teoría de Lefebvre, Harvey y Soja, vincula la producción del espacio con las luchas por los derechos, la participación y la redistribución. Sin embargo, estos enfoques presuponen en gran medida un Estado legítimo capaz de garantizar la justicia. En el contexto del colonialismo de asentamiento, este supuesto se derrumba. La injusticia espacial no es una desviación, sino la lógica dominante misma: una herramienta de invisibilización, fragmentación y desposesión.
En Palestina, la violencia espacial se manifiesta a través de la zonificación, las infraestructuras militarizadas, la confiscación de tierras, el urbanismo de asedio, el control de la movilidad y la precariedad artificial de la vida. Esta destrucción sistemática de la presencia indígena[1] —lo que los académicos palestinos han teorizado como espacialicidio— hace que los marcos liberales de inclusión o reforma democrática sean estructuralmente incapaces de producir justicia. La cuestión no es cómo los colonizados pueden obtener «acceso» al Estado, sino cómo la liberación, la soberanía territorial y las prácticas cotidianas de resistencia rompen con los ordenamientos espaciales coloniales.
Por este motivo, Palestina constituye el fundamento epistémico y político central de esta cuestión. No se trata simplemente de un estudio de caso, sino de un punto de vista desde el cual repensar la justicia espacial misma. Palestina nos obliga a confrontar los límites del discurso de los derechos, la ficción de la planificación neutral y la complicidad de los regímenes arquitectónicos e infraestructurales con la dominación colonial.
Sin embargo, las formas de control espacial empleadas en Palestina tienen amplias repercusiones. Las infraestructuras de cercamiento, securitización, extracción de recursos y desplazamiento se repiten en otros territorios moldeados por el colonialismo de asentamiento, el capitalismo racial y el desarrollo militarizado. Desde las luchas indígenas en América hasta la contención de refugiados en zonas urbanizadas como Líbano o Jordania, pasando por las fronteras extractivistas en el Sur Global, regímenes similares de desposesión —aunque no idénticos— generan arquitecturas de vulnerabilidad comparables.
Por lo tanto, este número especial da la bienvenida a contribuciones que pongan en primer plano a Palestina al tiempo que construyen solidaridades intelectuales y prácticas con otras geografías de lucha; no para universalizar Palestina, sino para conectar conocimientos situados y formas comparativas de resistencia que trascienden el Estado-nación.
Buscamos contribuciones de la arquitectura, el urbanismo, la geografía, la ecología política, la historia, la práctica artística y la investigación interdisciplinaria que cuestionen cómo debe redefinirse la justicia espacial cuando la soberanía misma es negada, cuestionada o reinventada colectivamente.
Desarrollo del enfoque
La noción de Lefebvre sobre el derecho a la ciudad posicionó la producción espacial como un acto político que refleja jerarquías de poder, sistemas económicos y control social. Estos discursos, orientados al capitalismo, critican la desigualdad y las estructuras urbanas explotadoras, pero tienden a presuponer un Estado-nación capaz de garantizar derechos y mediar en los conflictos de clase. Por lo tanto, la justicia espacial se ha planteado a menudo como un proyecto reformista de redistribución, inclusión y democratización, sin cuestionar la legitimidad del Estado-nación. En contextos coloniales de asentamiento como Palestina, las lógicas de inclusión, recuperación y democratización de la ciudad no logran alcanzar la justicia espacial. Aunque los marcos teóricos basados en los discursos sobre derechos civiles y lucha de clases son esclarecedores, pueden legitimar inadvertidamente un Estado ilegítimo y la presencia de colonos, oscureciendo la distinción entre colonizador y colonizado. La injusticia espacial está intrínsecamente ligada a la cuestión de la soberanía y la propiedad de la tierra sobre la que se asienta una ciudad. En este contexto, la injusticia espacial no es meramente el resultado de la desigualdad económica, sino que es la herramienta fundamental de la dominación colonial a través de la eliminación o el desplazamiento de los pueblos indígenas y las relaciones coloniales continuas y la violencia espacial que configuran el espacio.
Desde una perspectiva deleuziana, la ideología sionista colonialista espacialicida, establecida en 1948, buscaba la desterritorialización y reterritorialización de los pueblos indígenas. Esta ideología ha existido desde finales del siglo XIX, incluso antes de la Nakba palestina, y persiste hasta nuestros días, como se evidencia en el genocidio que se vive en Gaza. Desde esta perspectiva, la justicia espacial en Palestina no puede comprenderse a través de marcos liberales o reformistas de inclusión. Exige una reconsideración decolonial que priorice la liberación colectiva, el conocimiento espacial indígena y los actos cotidianos de resiliencia frente al espacialicidio. Por lo tanto, esta cuestión trasciende la mera inclusión dentro de las estructuras espaciales y políticas existentes. Busca desafiar las nociones dominantes de justicia espacial y considerar contextos que van más allá del Estado-nación.
El contexto colonial de asentamiento también revela las limitaciones de la ciudadanía como marco principal de derechos en las nociones dominantes de justicia espacial. Estar bajo ocupación, ser refugiado o desplazado, residente o ciudadano de segunda clase, o apátrida, hace que la ciudadanía sea inalcanzable o instrumentalizada. Este tema invita a reflexionar sobre la ruptura de la noción de injusticia espacial en la geografía palestina y a explorar formas alternativas de pertenencia y comunidad política —como la gestión comunitaria, las cooperativas, las solidaridades transnacionales y las infraestructuras comunitarias— que subvierten las identidades definidas por el Estado.
Al mismo tiempo, la retirada o fragmentación del aparato colonial de asentamiento no necesariamente conlleva justicia espacial. En todo el mundo, el Estado-nación ha experimentado un auge paralelo al del poder corporativo, las infraestructuras y los sistemas financieros que ahora moldean el territorio y la subjetividad. En Palestina, como en otros lugares, la gobernanza espacial se privatiza cada vez más. La cuestión de quién controla el espacio —y mediante qué aparatos económicos, jurídicos o digitales— exige un análisis urgente.
Objetivo
Invitamos a presentar contribuciones que tensionen los marcos heredados de justicia espacial, soberanía y ciudadanía, imaginando mundos alternativos más allá del Estado colonial y corporativo. Este número especial de Astrágalo busca explorar lecturas críticas y decoloniales de la justicia espacial a través del contexto colonial de asentamiento en Palestina. Se valorarán las contribuciones que cuestionen el concepto de justicia espacial y busquen comprender la capacidad de acción comunitaria, explorar formas alternativas de soberanía comunitaria y repensar las prácticas de pertenencia más allá de la ciudadanía. Animamos especialmente a presentar contribuciones que también busquen analizar cómo la arquitectura, la práctica espacial y el diseño posibilitan estas formas emergentes de autonomía colectiva.
Aunque este número se centra principalmente en Palestina, también animamos a presentar contribuciones desde otras geografías vinculadas o relacionadas con la experiencia palestina. Este número quiere recabar —insistimos— exploraciones de soberanías alternativas y formas de agencia espacial que desafíen y trasciendan los marcos dominantes del Estado-nación y el poder colonial, ofreciendo perspectivas sobre las luchas compartidas por la justicia, la pertenencia y la transformación colectiva.
Ejes Temáticos
Justicia espacial en el contexto colonial de asentamiento
- Lecturas decoloniales de Lefebvre, Harvey y Soja en contextos no estatales.
- Las dimensiones arquitectónicas e infraestructurales del espacialicidio .
- La soberanía corporativa como forma de injusticia espacial.
Soberanías alternativas y formas de resistencia espacial
- Sistemas indígenas de administración de la tierra y soberanía comunal.
- Cooperativas, redes de ayuda mutua e infraestructuras autónomas.
- Modelos de gobernanza feminista y ecológica como prácticas espaciales.
- Memoria, narrativa y la recuperación de geografías borradas.
- Arte, arquitectura y pedagogía como herramientas de justicia espacial decolonial.
Más allá de la ciudadanía. prácticas de pertenencia y derechos colectivos
- Ciudadanía cotidiana y agencia espacial entre comunidades desplazadas o no reconocidas.
- Hospitalidad, refugio y cuidado como actos espaciales políticos.
- Reimaginar las fronteras, la identidad y el movimiento a través de la arquitectura y el arte.
[1] La indigeneidad entendida como continuidad histórica sumada al derecho político a la tierra frente a un régimen de asentamiento.
-----
A42 (2026) RENATURALIZACIÓN DE LAS CIUDADES: LA PUESTA EN VALOR DEL URBAN WILDERNESS.
Editor Invitado: Carlos García Vázquez. Departamento de Historia, Teoría y composición Arquitectónicas. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla.
Envíos hasta el 15 de junio de 2026
Revisión por pares hasta el 20 de julio de 2026
Publicación en septiembre de 2026
El concepto de “renaturalización”, “rewilding” en inglés, apareció en la década de 1990 en el campo de las ciencias medioambientales. Con el mismo se aludía a una estrategia consistente en la reintroducción de especies vegetales silvestres y de animales salvajes en un determinado ecosistema, así como en la restauración de sus factores abióticos. Actualmente, el eje que unifica las diferentes versiones del concepto es la identificación de la renaturalización con la autosostenibilidad y la autorregulación, y el consiguiente rechazo de una gestión humana continua e intensiva de los espacios naturales.
A comienzos de este siglo, el concepto de renaturalización saltó a los estudios urbanos. En este ámbito hay que diferenciar entre la estrategia, la “renaturalización urbana”, y los lugares donde se aplica, las áreas que la literatura anglosajona denomina “urban wilderness”. Por lo que se refiere a la primera, Nausheen Masood y Alessio Russo la definen como “(…) an idea, an initiative, or an ecological strategy to bring greater diversity to an urban area by introducing native flora and fauna into the urban infrastructure”[1], destacando así que el objetivo de la renaturalización urbana es potenciar la biodiversidad de las ciudades. En cuanto a los lugares donde se implementa, el ecólogo urbano Ingo Kowarik describe el urban wilderness como: “(…) places characterized by a high level of self-regulation in ecosystem processes, including population dynamics of native and nonnative species with open-ended community assembly, where direct human impacts are negligible”[2]. Es decir, al igual que ocurre en las ciencias medioambientales, también la base de la renaturalización urbana es la autosostenibilidad y la autorregulación.
Para concretar qué naturalezas urbanas pueden considerarse “urban wilderness”, Kowarik define cuatro categorías que se corresponden con diferentes grados de interferencia humana: “Nature 1 represents remnants of pristine ecosystems (e.g., forests, wetlands); Nature 2 patches of agrarian or silvicultural land uses (e.g., fields, managed grasslands, cultivated forests); Nature 3 represents designed urban greenspaces (e.g., parks, gardens); and Nature 4, novel urban ecosystems (e.g., wastelands, vacant lots, heaps) that can emerge after a rupture in ecosystem development, e.g., in the wake of building activities”[3]. Según Kowarik, las naturalezas que presentan un mayor nivel de autosostenibilidad y autoorganización ecosistémicas, son la primera y la cuarta[4], zonas urbanas abandonadas durante un largo periodo de tiempo y que han sido colonizadas por vegetación espontánea y fauna salvaje. Puede tratarse de retazos de maleza que crecen en los márgenes del viario; solares no edificados; infraestructuras abandonadas; áreas posindustriales plagadas de factorías y almacenes en ruina; o espacios periurbanos no edificados ni cultivados.
En los años 1970, los ecólogos urbanos comenzaron a poner en valor el urban wilderness, donde descubrieron ecosistemas mucho más biodiversos que los existentes en áreas agrícolas (segunda naturaleza) o parques urbanos tradicionales (tercera naturaleza), donde plantas y animales se ajustan la especificidad funcional del medio. Las políticas urbanísticas del siglo XX, sin embargo, consideraban estas zonas “malas hierbas” y, por ende, “anomalías” a subsanar. No es de extrañar. La defensa de la preservación del urban wilderness supone un cambio de paradigma que exige ampliar la idea de ciudad más allá de lo construido, es decir, del resultado de la planificación urbanística, para abarcar al conjunto de relaciones que humanos, animales, vegetales y minerales establecen en el entorno urbanizado. Ello plantea un difícil reto a los urbanistas: les impele a dar un paso atrás, a dejar parte de la definición de la ciudad en manos de la naturaleza. En la última década, numerosos teóricos y profesionales han asumido este reto, convencidos de que la ola de decrecimiento urbano que comenzó en la década de 1970, y que dejó atrás infinidad de áreas abandonadas, no fue pasajera, sino que se ha convertido en una componente estructural de las ciudades contemporáneas. El urban wilderness ha dejado de considerarse una anomalía, para pasar a ser contemplado como una parte integrante de la ciudad a la que puede aportar numerosos beneficios en cuestión de biodiversidad.
En este número de Astrágalo proponemos reflexionar sobre la puesta en valor del urban wilderness, sobre políticas de renaturalización urbana que no solo aspiren a alcanzar la sostenibilidad de las ciudades, sino también a reparar parte del daño que estas han causado a la naturaleza. El número invita a explorar también lecturas críticas, posturbanas y desjerarquizadoras del concepto de renaturalización, contribuciones que cuestionen la dicotomía naturaleza-ciudad y que analicen los espacios ferales, residuales o abandonados como ámbitos de emergencia de nuevas ecologías sociales, materiales y simbólicas. Las propuestas podrán abordar cómo estas naturalezas urbanas disruptivas alteran los marcos tradicionales de planificación, desafían la lógica extractiva y neoliberal de la urbanización, y permiten imaginar formas de habitar más abiertas, híbridas y no exclusivamente antropocéntricas.
[1] Nausheen Masood y Alessio Russo, “Community Perception of Brownfield Regeneration through Urban Rewilding”, Sustainability, 15 (4), 2023, 2.
[2] Ingo Kowarik, “Urban wilderness: Supply, demand, and access”, Urban Forestry and Urban Greening, 29 (enero), 2018, 336-47.
[3] Kowarik, “Urban wilderness”, 337.
[4] A la segunda naturaleza, las zonas rurales, Kowarik le adjudica un nivel medio; y a la tercera, los parques y jardines tradicionales, un nivel bajo.







 2024 QUALIS-CAPES: Anthropology / Archaeology A3; Architecture, Urban Planning And Design A3; Urban And Regional Planning / Demography A3
2024 QUALIS-CAPES: Anthropology / Archaeology A3; Architecture, Urban Planning And Design A3; Urban And Regional Planning / Demography A3