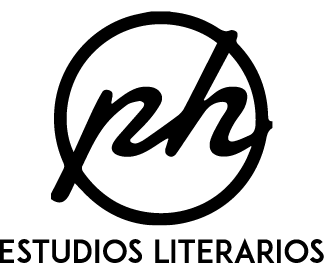
Philologia Hispalensis · 2024 Vol. · 38 · Nº 2 · pp. 259-266
ISSN 1132-0265 · © 2024. E. Universidad de Sevilla. · (CC BY-NC-ND 4.0 DEED) 
Ernesto Sierra: Leopoldo Marechal y José Lezama Lima: Luces y sombras de la ciudad letrada. Editorial Verbum, S. L., 2023, 196 pp. ISBN: 978-84-1337-955-5
Byung-Chul Han en «La expulsión de lo distinto» enfatiza que «los tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, el otro como dolor va desapareciendo. Hoy la negatividad del otro deja paso a la positividad de lo igual. La proliferación de lo igual es lo que constituye las alteraciones patológicas de las que está aquejado el cuerpo social»[1].
Lo distinto entonces —desde está lógica argumental— genera finalmente una inestabilidad simbólica que acorrala a quienes desde el «inacabable bucle del yo» intentan —sustentados desde institucionalidades políticas— generar una taxonomía donde la individualidad quede desmontada de toda ecuación. Byung-Chul Han —he de reconocerlo— me hizo desempolvar Ser y tiempo de Heidegger, para poner en perspectiva —una vez más— dos categorías, pero, sobre todo, el carácter indispensable de la ontología para el pensamiento y la crítica.
Ahora, la correlación de estas fuerzas, interpone la experiencia de la memoria a través de la cual terminan conceptualizándose los mapas narrativos que adquieren cuerpo en un texto. Sin embargo, la expulsión de lo diferente, la pérdida de la alteridad, de sus voces y miradas no significa una validación per se del mundo positivo o del rendimiento, como ha formulado Byung-Chul Han; es también la afirmación de un espacio de resistencia analítico, antropológico, pero sobre todo ontológico, donde la ficción social queda suplantada para delimitar los «nuevos» dominios epistemológicos.
Ernesto Sierra recién acaba de publicar Leopoldo Marechal y José Lezama Lima. Luces y sombras de la ciudad letrada[2], un ensayo que, desde una arqueología de la memoria formula al menos una pregunta fundamental: ¿por qué el joven escritor Julio Cortázar es el único en publicar una reseña positiva de los textos «Adan Buenosayres» de Leopoldo Marechal y «Paradiso» de José Lezama Lima? La respuesta no es simple, sobre todo no lo es por los condicionamientos políticos que en uno u otro caso va a predeterminar una estigmatización en absoluto nominal que ha gravitado en torno a ellos, incluso después de su muerte. En todo caso, Ernesto ensaya cómo despojar a estos dos colosos de la literatura de los seculares condicionamientos y reduccionismos que han condenado sus obras a manejos y dominios disciplinares excluyentes.
Sierra explora en su libro ese campo imaginario y lingüístico de carácter simbólico que fue el boom latinoamericano y que Ángel Rama decreta su extinción en 1972; aunque dos autores están en el centro de la dramaturgia, el análisis rehúsa cualquier reducción nominal e intenta extirpar una voluntad axiomática que ha terminado siendo una taxonomía, más allá del fervor literario que este fenómeno despertó.
Y aunque Sierra habla de lo «extra-literario», término que por su propia extensión genera ambigüedad, es lo político en ambos casos lo que condiciona la recepción de dos obras definitivamente emblemáticas. Y lo político —sobre todo en el caso de Lezama Lima— establecido desde élites culturales que tempranamente validaron un sistema que terminó convirtiendo sus instancias culturales en extensiones de una ideología totalitaria.
Al mismo tiempo, la propia visión colectivista ha intentado argumentar —y Ernesto Sierra impugna esta tesis— que el sentido de conflictividad en torno a Lezama y Marechal estaba asociado muchas veces a la instauración de una actitud egológica; presuposición de una superación per se del sentido canónico. En todo caso, la expulsión de lo diferente —como había anotado Byung-Chul Han—, que es lo que se pretende desde lo político, intenta subsanar o extirpar cualquier vestigio de identidad, cualquier pulsión que desborde la colectividad y que, desde formas discursivas o cotidianas, atente contra ella. Este intento de secularización supone el trazado de un imaginario que Foucault había llamado «heterotopía» que no es nada más que la legitimación de un sentido de la trascendentalidad, desde la validación política de la ideología. La subversión ideológica que estas dos obras ejecutan, condena a sus autores —sujetos de la diferencia— a un nefasto ostracismo y a un peculiar insilio literario. ¿Por qué es Julio Cortázar el único en publicar notas alentadoras y positivas sobre estas dos obras? Se pregunta Ernesto Sierra. «¿Por qué, entonces, unos escritores considerados “maestros” por otros, mayoritariamente más jóvenes y tocados con mayor suerte por el canon literario latinoamericano del siglo XX, permanecen como «marginales» frente a las mismas estructuras canónicas?»[3].
Aunque la respuesta —insisto— es política sin que en ello prime un sentido reduccionista; comprender esta sintomatología supone también adentrarse en el territorio de la imagen, núcleo capsular de una poética no solo genealógica y por cuanto, ontológica, sino también una poética que barre con una moral llena de desperdicios, de falsos ídolos (Bacon/Nietzsche). Si bien Sierra teje en este sentido una trama en donde las vicisitudes, coincidencias, premoniciones e intentos frustrados, acercan a dos titanes de la literatura, se excomulga todo intento de legitimidad y acercamiento. Sin embargo, la imagen, su búsqueda, su reducción fenomenológica contiene en ambos una genealogía —este es el tema principal en «Paradiso», la obsesión de Cemí por su origen— que prefigura una noción de hombre que viene a quebrar toda mojigata epifanía y convierte a este en un argonauta, en un sujeto que, en una travesía espiritual, finalmente le es revelado una fisis propia.
Y es precisamente esto lo que propicia a través de sus poéticas un proceso de radicalización. Y la radicalización está precisamente en el reconocimiento de la inutilidad de una existencia plagada por un deseo insensato de trascendentalidad. Ernesto Sierra hilvana en su libro una argumentación a través de la cual Lezama y Marechal enrostran la encartonada solemnidad de un canon que se resiste. Al culto anodino, anteponen la unidad de lo poético-poyético, unidad en la que la imagen supone un ejercicio de retro-progresión para restaurar un pasado donde no existían parcelaciones entre pensamiento y lenguaje. La imagen poética-poyética desbanca la intensión de sustentar la imagen como apariencia, como simulacro[4], la imagen deja de ser una asociación referencial y nominal para adentrarse en una comprensión del devenir que implica —necesariamente— una búsqueda ontológica. La imagen deja su predisposición apriorística sustentada en un racionalismo constructivista para comenzar a adentrase en el espacio de lo inasible, donde toda ideología carece de fundamento. Lo inasible en oposición a lo reductivo de todo anclaje secular, habla de la voluntad lúdica, una vez que los descubrimientos sensoriales y afectivos vienen a configurar la condición humana.
Ernesto Sierra, en Leopoldo Marechal y José Lezama Lima. Luces y sombras de la ciudad letrada, examina las itinerancias de dos hombres que encontraron en la imagen un espacio de «purificación» de lo humano. Y la razón para todo ello debe hallarse en el carácter patológico de un sujeto que, contradictoriamente, ha perdido la conciencia del asombro, la conciencia de lo inconmensurable. Aquí radica una de las disfuncionalidades del sujeto contemporáneo, un sujeto que, atrapado en un ego intransigente y positivo, termina generando estructuras tautológicas que fomentan las tipologías de la falacia; un artilugio que es hoy el fundamento de la filosofía Woke que, más que filosófico, es una vulgar y aborrecible ideología.
Es cierto que el subdesarrollo político e histórico de Latinoamérica —dice Sierra— es una de las causas que articulan el «desconocimiento» de estas obras, pero habría que añadir la intencionalidad, —Husserl haría énfasis en la intencionalidad como estados mentales, percepciones, creencias o deseos— política, sobre todo, en el caso Lezama Lima, que es el que más conozco. Una cultura politizada, termina convirtiendo a la literatura en una grafología ideológica, idea de un «sentido único» que precisa triturar cualquier noción que se le anteponga. Por eso hoy, más que nunca, Heidegger sigue siendo fundamental; sobre todo en la comprensión en la que el ser se revela a partir del misterio de lo no-dicho; y aunque los poetas y los filósofos tienden hacia la palabra, jamás todo ha sido dicho. El silencio ontológico del poeta provoca represiones generacionales.
Ernesto Sierra reconstruye en su nuevo libro un pasaje literario, pero reconstruirlo es también acometer una reconstrucción de la contextualidad, de la territorialidad del autor, así como del modo en que este ha sido publicado, distribuido o sencillamente desmantelado de los anaqueles públicos. Tanto Lezama como Marechal no escapan de este condicionamiento. De modo que la contextualidad como environment determinará entonces el modo de proceder en términos literarios y conceptuales.
Cuando Orígenes dejó de publicarse en 1956, Guillermo de Zéndegui, a la postre presidente de la Dirección de Cultura, le propuso a José Lezama Lima costear la publicación a condición de declarar la subvención de la entidad estatal. La reacción de Lezama no se hizo esperar. Lo notable es que si con la «indiferencia» de diez años y el fruto fétido de la admiración «[…] una revista exclusivamente literaria, que jamás alcanzó el rango de éxito comercial, causara tanta irritación en los medios oficiales […] Deseaban, era evidente, que no hubiésemos existido. ¿Por qué? Porque Orígenes fue de las pocas cosas de veras reales en un mundo de fantasmagorías. El agua bendita, se dice, espanta a fantasmas y puros espíritus diabólicos porque es la más simple de las materias»[5].
Este sentimiento de repugnancia —y de ahí el valor de lo político— se fue trasmutando, vistiendo y travistiendo de época a época, de proceso a proceso, de proyecto a proyecto político, de persona a persona, de izquierda a derecha. «Los políticos jamás quisieron a Lezama», nos recuerda Eliseo Alberto. «Y no lo quisieron porque todo arcano asusta, lo mismo a inocentes que a verdugos. Lezama estorbó. Sobró. Fue demasiado. Demasiado»[6].
Uno de los problemas del subdesarrollo es la incapacidad de relacionar las cosas, nos dice Edmundo de Desnoes[7] en su novela Memorias del subdesarrollo y, una vez más, el dilema de la memoria, el olvido del pasado, el desconcierto; todo ello emerge en una comprensión excluyente de la cultura.
Saludo con alegría el libro de Ernesto Sierra que enrostra a los facinerosos y a los diletantes, sujetos que, sin pudor, no dejan de mirarse el ombligo, desconociendo que el silenciamiento y el ostracismo son demarcaciones temporales que, apuntaladas con alfileres, no sobreviven los picos genealógicos que Ángel Rama llamó «ciudades letradas».
[1]. Han, B. C. (2022). La expulsión de lo distinto (Nueva ed.). Herder Editorial.
[2]. Verbum (2023).
[3]. Verbum (2023), p. 21.
[4]. «La simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia, sino que es la generación de los modelos de algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal»: Baudrillard, J., Vicens, A. y Rovira, P. (1978). Cultura y simulacro (p. 99). Kairós.
[5] «Aquel mágico prodigio llamado José Lezama Lima», Eliseo Diego en «Cercanía de Lezama Lima» Carlos Espinosa (Ed.), Editorial Letras Cubanas. La Habana, 1986, p. 89.
[6] Alberto, E. (1997). Informe contra mí mismo (p. 87).
[7] De cierta manera, Desnoes revindica en su novela una tradición criolla que buscaba encontrarse en una órbita occidental, más que caribeña. Homenaje a los hacedores primordiales que van desde Francisco de Arango y Parreño, hasta el propio José Lezama Lima.