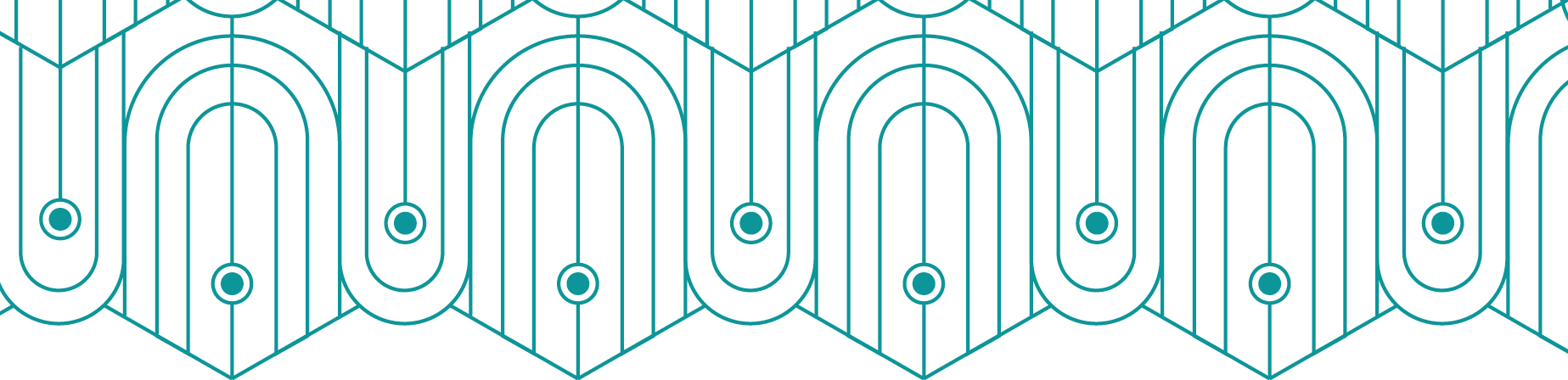
|
|
Nº 67 | PRIMAVERA 2025 ISSN: 1139-1979 | E-ISSN: 1988-5733 © 2025. E. Universidad de Sevilla. CC BY-NC-SA 4.0 pp. 100-122 |
Cómo informar de autolesiones no suicidas según profesionales de salud. Guía para comunicadores de medios de comunicación
How to report nonsuicidal self-injury according to health professionals. Guide for press and media
Esther Martínez-Pastor
Universidad Rey Juan Carlos| Cam. del Molino, s/n, 28942 Fuenlabrada, Madrid | España
 0000-0002-2861-750X | esther.martinez.pastor@urjc.es
0000-0002-2861-750X | esther.martinez.pastor@urjc.es
Raquel Moraleda-Esteban
Universidad Rey Juan Carlos | Cam. del Molino, s/n, 28942 Fuenlabrada, Madrid | España
 0009-0000-2364-566X | raquel.moraleda@urjc.es
0009-0000-2364-566X | raquel.moraleda@urjc.es
Juan Francisco Torregrosa Carmona
Universidad Rey Juan Carlos | Cam. del Molino, s/n, 28942 Fuenlabrada, Madrid | España
 0000-0002-5983-5761 | juanfrancisco.torregrosa@urjc.es
0000-0002-5983-5761 | juanfrancisco.torregrosa@urjc.es
José Gabriel Fernández-Fernández
Universidad Rey Juan Carlos | Cam. del Molino, s/n, 28942 Fuenlabrada, Madrid | España
 0000-0001-6860-2989 | josegabriel.fernandez@urjc.es
0000-0001-6860-2989 | josegabriel.fernandez@urjc.es
Recepción 16/01/2025 · Aceptación 08/02/2025 · Publicación 15/04/2025
Resumen
En este artículo se plantean una serie de recomendaciones a los medios de comunicación para informar sobre autolesiones no suicidas (ANS) en menores. Las ANS están en aumento, con una incidencia de entre el 16 y el 22 %; sin embargo, las noticias publicadas son escasas, apenas 58 en prensa española entre 2012-2022. Dada la relevancia social del tema y la importancia de una divulgación rigurosa, se detectó la necesidad de crear una guía para ayudar a periodistas y comunicadores a conocer e informar sobre las ANS, siendo el objetivo final de esta investigación. Entre marzo y mayo de 2024 se realizaron 21 entrevistas a periodistas, expertos sanitarios (psicólogos, psiquiatras, pediatras) y expertos del ámbito social (trabajadores/educadores sociales), especializados en adolescencia, familias y autolesiones, estableciendo desde su discurso estas pautas de ayuda. Los principales hallazgos apuntan a definir las ANS como conductas, nunca como enfermedad, sin confundirlas con el suicidio. Evitar la estigmatización y centrar la noticia en las causas de las ANS. Aportar un mensaje de esperanza con testimonios de recuperación y aportación de soluciones. Informar con un componente educativo, desterrando el sensacionalismo de imágenes explícitas y narraciones detalladas de los métodos para autolesionarse. En su función de servicio público, es vital que los medios conozcan estas pautas fundamentales para entender, prevenir y ayudar a los jóvenes.
Palabras clave: autolesiones no suicidas (ANS), profesionales de la salud, medios de comunicación, prensa, jóvenes.
Abstract
This article aims to propose a series of recommendations for the media to report on non-suicidal self-injury (NSSI) in adolescents. The ultimate goal of this research is to create a guide to help journalists and content creators to better understand and disseminate this behavior. Between March and May 2024, 22 interviews were conducted with journalists, health experts (psychologists, psychiatrists, pediatricians) and social experts (social workers/educators) specialized in adolescence, families and self-harm, in order to establish these guidelines for help from their discourse. The main findings are to define NSSI as behaviors, never as an illness, and not to confuse them with suicide. Avoid stigmatization and focus the news on the causes of NSSI. Provide a message of hope with testimonies of recovery and solutions. To inform with an educational component, banishing the sensationalism of explicit images and detailed accounts of the methods of self-harm. In their public service role, it is vital that the media are aware of these fundamental guidelines to understand, prevent and help young people.
Keywords: non-suicidal self-injury (NSSI), health professionals, media, press, young people.
1. Introducción
Cada año se registran al menos 14 millones de episodios de autolesión en todo el mundo, lo que representa una tasa global aproximada de 60 por cada 100.000 personas al año (Moran et al., 2024). Las encuestas internacionales sugieren que la prevalencia de la autolesión a lo largo de la vida es del 14 % entre niños y adolescentes y del 3 % en adultos (Moran et al., 2024), estando la edad de inicio entre los 11 y los 15 años (Álvarez et al., 2022; Jans et al., 2017; Nock, 2010; Vega et al., 2017). Estas cifras no incluyen a las personas que se autolesionan y no buscan ayuda en los servicios de salud, lo que hace suponer que el número será mayor.
El malestar emocional de los menores está en aumento (López & Sánchez, 2023; Steinhoff et al., 2021). En tan solo un año (2022-2023) ha crecido un 48,2 % el número de niños, niñas y adolescentes que sienten soledad, un 44,7 % los que sienten miedo, un 32,9 % los que sienten tristeza y un 23,1 % los que tienen ansiedad u obsesiones, según datos del último informe anual de la Fundación ANAR (2024) basado en las llamadas que recibe. Este padecimiento psicológico se vio potenciado desde la pandemia de la COVID-19, en la que el número de jóvenes con ansiedad y depresión duplicó los niveles prepandemia (Racine et al., 2021; Slomski, 2021). El padecimiento de emociones negativas intensas provocadas por distintas situaciones de la vida diaria o la vivencia de acontecimientos traumáticos se han revelado como factores de riesgo para la aparición de autolesiones (Bentley et al., 2014; Rascón, 2024; Zhang et al., 2022; Zhou et al., 2024).
La mayor parte de las investigaciones apuntan a un aumento de las autolesiones no suicidas en menores (López & Sánchez, 2023; Rascón, 2024; Wester et al., 2018; Xiao et al., 2022). En el último lustro (2019-2023), el número de llamadas por autolesión en menores se ha multiplicado por 6,91, lo que supone un crecimiento del 592 % (ANAR, 2024). Un aumento que se vio acentuado a partir del año 2020 (Plener, 2021; Vázquez-López & Díez-Suárez, 2023; Zhou et al., 2024), entrando en relación con el incremento del padecimiento psicológico de los más pequeños en la COVID-19.
Las dificultades para cuantificar el nivel de autolesiones en menores y jóvenes, debido a que muchos de ellos no piden asistencia sanitaria, hacen que las cifras de prevalencia en la literatura sean muy variables (Bousoño et al., 2021; Calvete et al., 2017; Faura-García et al., 2022). A pesar de ello, se hace una estimación de incidencia global en torno al 16-22 % (Farkas et al., 2023). Unas cifras que apuntan a que nos encontramos ante un problema de salud pública, tal y como indican la Organización Mundial de la Salud (OMS,2021), la American Psychiatric Association (2023) y Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2022).
Los adultos declaran no saber cómo actuar ante la autolesión, pues carecen de información y recursos que les orienten (Kelada et al., 2016; Whitlock et al., 2017). Esta situación evidencia la necesidad de que los medios de comunicación, como importantes mecanismos de información, hablen sobre las autolesiones en jóvenes, aportando datos y recursos que faciliten la comprensión de este comportamiento, cumpliendo con su función de servicio público. Los medios deben informar de manera adecuada sobre la autolesión, evitando la estigmatización y alarma social y divulgando el conocimiento de manera sencilla y cercana. Según la literatura, los profesionales de la salud opinan que los medios de comunicación no informan bien sobre autolesiones, al tratar el tema de forma sensacionalista, aunque esto contrasta con el estudio del tratamiento informativo en prensa entre 2012-2022 que refleja una correcta comunicación mediática (Martínez-Rodríguez et al., 2024).
Son numerosas las asociaciones de periodistas especializados que cuentan con recomendaciones y pautas para una mejor información sobre su especialidad. La información especializada en economía, salud, cuestiones parlamentarias o deportes dispone de diversos protocolos para abordar contenidos.
Los periodistas especializados en salud deben tener en cuenta muchas cuestiones a la hora de trabajar con este tipo de información, como pueden ser el derecho a la intimidad, la sensibilidad o promover la prevención, entre otras (Asociación Nacional de Informadores de la Salud, ANIS, 2024). Por ello existen guías dirigidas a periodistas relativas a cómo informar correctamente sobre el suicidio (Olivar-Julián et al., 2020; OPS, 2023; Román & Abud, 2017), el cáncer (Grupo IMO, 2012), la discapacidad (Peñas y Hernández, 2019), la salud sexual-reproductiva en niñas y adolescentes (Sandoval et al., 2021) o el consumo de alcohol y drogas (Bobes et al., 2015; Proyecto Hombre, 2022).
Sin embargo, no hay un protocolo con recomendaciones acerca de cómo informar sobre autolesiones no suicidas, aunque sí existen protocolos de prevención e intervención en entornos escolares (CECU, 2024; Luengo & Yévenes, 2023). Apenas existen investigaciones que recojan qué contenidos sobre autolesiones es apropiado publicar en medios de comunicación, así como aquellos que no lo son, desde la perspectiva de profesionales de la salud (Echegaray et al., 2014; Mamani & Morales, 2020; Martínez-Rodríguez et al., 2024), y la educación social, especializados en esta conducta.
Por tanto, consideramos que el presente estudio puede contribuir a reducir esta laguna y posibilitar la elaboración de una guía para periodistas y otros comunicadores, con recomendaciones para informar sobre autolesiones no suicidas. Esta guía facilitará el trabajo de periodistas de la salud y posibilitará un mejor abordaje de la temática, con mayor calidad informativa, en favor de un bien común.
2. Estado del arte
Los profesionales de la salud definen la autolesión no suicida (ANS) como un daño físico, de gravedad variable, autoinfligido intencionalmente, y repetitivo, para regular estados emocionales de malestar, provocando alivio. También declaran no existir un perfil personal para la autolesión, aunque consideran que hay una mayor tendencia a que aparezca en mujeres. Además, mencionan la mala gestión emocional como la principal causa de la autolesión, siendo esta una vía de escape al dolor psicológico (Martínez-Rodríguez et al., 2024).
Los medios de comunicación son un valioso recurso para la sensibilización y concienciación social sobre las autolesiones en menores. Sin embargo, los expertos consideran esencial realizar una comunicación consciente con las consecuencias que puede generar la información publicada, para que sus contenidos promuevan la prevención y no la estigmatización o la imitación (Martínez-Pastor et al., 2023; Martínez-Rodríguez et al., 2024). Las noticias publicadas sobre autolesiones en menores son muy escasas, aunque se ha observado un aumento desde la pandemia de la COVID-19. Entre 2012-2022 únicamente se publicaron 58 noticias, relacionadas con este tema, en prensa española en los periódicos El País, El Mundo y ABC (Martínez-Pastor et al., 2023). Asimismo, en el año 2022 las informaciones sobre autolesiones en menores abarcaron únicamente el 0,24 % del tiempo de los informativos de televisión españoles (Fernández & Martínez-Pastor, 2023). Estos datos coinciden con la percepción de los sanitarios, quienes creen que las noticias sobre las autolesiones son deficientes y abordan el tema superficialmente (Martínez-Rodríguez et al., 2024).
Los expertos recomiendan que la información publicada sobre autolesiones en menores se centre en la prevención de la autolesión y la facilitación de recursos, mientras que no debe reflejar cuestiones como el tipo de autolesión o casos de influencers (Martínez-Rodríguez et al., 2024). La literatura muestra que estas recomendaciones se están teniendo en cuenta, pues la mayoría de las noticias publicadas en prensa española tienen un carácter positivo o constructivo al recoger explicaciones sobre la autolesión, relatos de superación y de orientación profesional y posibles soluciones (Martínez-Pastor et al., 2023). Esto contrasta con la percepción negativa de los medios que tienen los expertos (Martínez-Rodríguez et al., 2024). Además, una minoría de noticias tiene carácter negativo o morboso, las cuales hacen referencia a los métodos y materiales utilizados por los jóvenes para autolesionarse (Martínez-Pastor et al., 2023). Un tipo de información que, según diversos estudios, puede generar un efecto Werther (Acosta et al., 2017; Lois-Barcia et al., 2018; Niederkrotenthaler et al., 2010). En todo caso, es preciso insistir en que la presencia de noticias sobre el tema es baja tanto en prensa (Torregrosa-Carmona & Fernández-Fernández, 2023) como en los informativos de televisión (Fernández-Fernández & Torregrosa-Carmona, 2022).
Por otro lado, las noticias sobre autolesiones en menores tienden a asociar las ANS con el suicidio y trastornos de la conducta alimentaria (TCA) (Martínez-Pastor et al., 2023). Las investigaciones publicadas indican que las ANS y el suicidio o los TCA pueden estar relacionadas (Casanova & Cetina, 2024; Fleta, 2017; Tarragona-Medina et al., 2018), aunque son independientes.
3. Objetivos y metodología
Los objetivos del presente trabajo de investigación son:
- Recoger la opinión de los profesionales sanitarios y de la educación social, y de los periodistas sobre el tratamiento actual de las autolesiones en medios de comunicación.
- Determinar qué contenidos sobre autolesiones es apropiado publicar en una noticia, y cuáles no, según los profesionales de la salud y la educación social, para posteriormente elaborar una guía dirigida a periodistas que recoja estas recomendaciones.
- Conocer la situación actual de las autolesiones en jóvenes, según los expertos de la intervención con menores.
- Comprender cómo debe definirse la autolesión no suicida y sus características en medios de comunicación.
- Identificar las causas, consecuencias emocionales y edad más frecuente de las autolesiones y la importancia de su aparición en los medios.
- Indagar sobre la relevancia del género y la clase social en la autolesión y la importancia de que aparezca en los medios.
- Señalar qué elementos (imágenes, conceptos, métodos, materiales, recursos, testimonios) relativos a las autolesiones no deben aparecer nunca en una noticia y cuáles sería positivo que apareciesen.
El presente estudio pretende ser la ampliación de una investigación previa (Martínez-Rodríguez et al., 2024) en la que, a través del método Delphi, se indagó de manera superficial en la percepción de los expertos en salud en torno a las características principales de las autolesiones en menores y el tratamiento de las mismas en los medios de comunicación. En este trabajo se ha querido profundizar en el discurso de especialistas, incluyendo además a profesionales del ámbito del trabajo y la educación social, a través de un estudio cualitativo basado en el uso de la entrevista semiestructurada. Esta técnica posibilita profundizar en la temática de estudio al permitir que los expertos desarrollen sus posiciones de manera extensa, y guiada por los objetivos del estudio a través de preguntas, posibilitando aclaraciones que confieren una rigurosidad a los resultados (Ibarra-Sáiz et al., 2023) esencial para elaborar una guía orientada a una divulgación informativa precisa sobre las ANS.
Esta investigación pretende extender la información previa sobre las características de las ANS e indagar en el método más correcto para hablar sobre ellas en prensa y medios, haciendo hincapié en aquello que es positivo publicar frente al contenido que está contraindicado mostrar.
Se han realizado 21 entrevistas, 10 a profesionales de la salud (psicólogos, psiquiatras, pediatras y enfermeros) y 9 a trabajadores y educadores sociales, especializados en menores, con y sin trastornos mentales (anorexia, bulimia, trastorno límite de la personalidad), y sus familias, tanto en centros de salud (atención primaria, hospitales, centros de día, consultas privadas) como en asociaciones sin ánimo de lucro (véanse Tablas 1 y 2). El número de entrevistas se ha determinado al alcanzar el nivel de saturación (Blanco & Castro, 2007; Pedraz et al., 2014), habiéndose dado preferencia a la calidad y no a la cantidad de discursos. Posteriormente, los resultados obtenidos de las entrevistas se han consultado con dos periodistas especializados de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) (Tabla 3).
Tabla 1
Panel de Profesionales Sanitarios
|
Especialidad |
Institución |
Género |
|
|
Psicólogos clínicos |
Adolescencia-Familias |
Serendipia Psicólogos (privada) |
Hombre |
|
Adolescencia-Familia |
Centro Psicología Ínsula (privada) |
Hombre |
|
|
Autolesiones |
Sociedad Internacional Autolesión (privada) |
Hombre |
|
|
Autolesiones |
ISNISS Psicología y Formación (privada) |
Hombre |
|
|
Infanto-Juvenil |
ASISA Centro Médico Caracas (privado) |
Mujer |
|
|
Infancia-Adolescencia |
Centros escolares Alcobendas (público) |
Mujer |
|
|
Trabajadora social |
Adolescencia y rehabilitación comunitaria |
Servicio de Rehabilitación Comunitaria Sant Andreu - Fundación Vidal i Barraquer (público) |
Mujer |
|
Psiquiatra |
Infancia-Adolescencia |
Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica. Clínica Universidad Navarra (pública) |
Mujer |
|
Pediatras y médicos de familia |
Medicina de la adolescencia |
Centro Médico Recoletas-La Marquesina. Sociedad Española Medicina Adolescencia (SEMA) (privada) |
Hombre |
|
Medicina familiar-comunitaria |
Institución: Pediatría EAP Esparreguera. Servicio Catalán de Salud (público). Coord. Niño y Adolescente SEMERGEN (privada) |
Hombre |
|
|
Medicina familiar-comunitaria |
Institución: Centro de Salud Torreblanca. Servicio Andaluz de Salud (público). Coord. GT Salud Mental SEMERGEN (privada) |
Mujer |
Fuente. Elaboración propia.
Tabla 2
Panel de Profesionales de la Intervención Social
|
Especialidad |
Institución |
Género |
|
|
Psicólogas sociales |
Jóvenes-Familias |
AVIFES (privada) |
Mujer |
|
Orientación jóvenes-familias |
FAD Juventud (privada) |
Mujer |
|
|
Adolescencia-Familia |
La Rueca Asociación (privada) |
Mujer |
|
|
Salud mental holística y consumo de drogas |
SAE. Grupo ABD (privada) |
Mujer |
|
|
Educadores y trabajadores sociales |
Intervención socioeducativa con adolescentes en riesgo de exclusión social |
Asociación La Kalle (Vallecas, Madrid) (privada) |
Mujer |
|
Centros de menores |
CEIMJ Zaragoza (público). Docente Univ. Zaragoza (público) |
Hombre |
|
|
Intervención social con adolescentes y familias |
Acción Joven. Grupo ABD (privada) |
Hombre |
|
|
Adolescencia-Familias |
ACTUA sccl (privada) |
Hombre |
Fuente. Elaboración propia.
Tabla 3
Panel de Profesionales de la Comunicación
|
Especialidad |
Institución |
Género |
|
|
Periodistas |
Comunicadores especializados en el ámbito sanitario |
Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) |
Mujer |
|
Comunicadores especializados en el ámbito sanitario |
Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) |
Hombre |
Fuente. Elaboración propia.
Se ha creado una base de datos con contactos encontrados en publicaciones sobre salud mental, menores y autolesiones[1], así como de internet y sociedades médicas españolas[2]. Se han añadido también contactos personales de las investigadoras, relativos a personal sanitario. Para conseguir variabilidad de discursos, se han seleccionado expertos de diferentes provincias de España (Barcelona, Vizcaya –Bilbao–, Madrid, Navarra, Valladolid y Zaragoza) y pertenecientes a instituciones públicas y privadas, eliminando posibles fuentes de sesgos.
Se envió un email masivo entrevistando a quienes respondieron. Se ha usado la técnica “bola de nieve” (obtención de nuevos expertos desde las redes de contactos de los entrevistados) para el resto de las entrevistas (Merriam, 2009). Los criterios de selección son: la formación y especialización en adolescentes, familias y autolesiones, al considerar este perfil el de mayor conocimiento relacionado con el objeto de estudio. Se han seguido criterios éticos mediante consentimiento informado, siendo la participación voluntaria. Para evitar un posible sesgo de género, la muestra se compone de 10 hombres y 11 mujeres.
Las entrevistas han sido presenciales y online, con una duración promedio de 90 minutos, llegando en algunos casos a 2 o 2,5 horas. Se han realizado entre marzo y mayo de 2024.
El guion de las preguntas a realizar se ha creado en torno a seis bloques temáticos: tratamiento mediático de las ANS; contextualización actual de las ANS; definición, causas y consecuencias de las ANS; perfil de jóvenes con ANS; qué no debe aparecer nunca en una noticia sobre ANS y qué es recomendable que aparezca. Tras la realización de las entrevistas, se han transcrito las entrevistas. En el análisis se han seleccionado las respuestas más destacadas de los expertos, con base en los objetivos del estudio.
4. Resultados
4.1. Situación actual de las autolesiones en adolescentes
Los profesionales advierten que en la última década se ha producido un aumento exponencial de casos de autolesión en las consultas médicas y psicológicas. Un aumento también observado por trabajadores sociales y centros escolares. Psiquiatras, pediatras, enfermeros/as, psicólogos/as y trabajadores y educadores sociales alertan de que actualmente estamos ante una situación muy preocupante, pues los casos son cada vez más graves, por lo que nos encontramos ante un problema de salud pública.
La primera autolesión que a mí me llegó fue una niña en el 2016-2017. Se veía una entre muchísimas, bueno, era excepcional, y en el año en el que estamos, desgraciadamente, las autolesiones son muchísimo más frecuentes. No creo que nos lleguen más a nosotros: creo que han aumentado mucho. –Psicóloga Clínica. Centro Psicopedagógico Alcobendas.
Empecé a escucharlo en Francia, allá como hace 10 o 12 años. Aquí en España empecé a oírlo hace 8 o 7 años y yo los he empezado a ver hace 5 años y además tengo fotos… […] estamos ante una situación preocupante y diría más, estamos ante un tema de salud pública dentro de la salud de los adolescentes. –Pediatra. Especialidad Adolescencia. Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA).
Hace diez años costaba detectar casos de autolesión, pues no era algo en lo que los médicos estuvieran habituados a fijarse. Sin embargo, actualmente preguntar por un posible caso de autolesiones se ha convertido en algo usual cuando ven algún síntoma, por ejemplo, un cuadro de ansiedad en un menor.
Incluso los propios médicos estamos a por uvas […] no es la primera vez que vamos a explorar, sobre todo a niñas adolescentes, y nos encontramos con cicatrices.
¡Anda! ¿y estas cicatrices?
Me las hice hace un año.
¿Cómo es posible que te vi hace un año tres veces y en ningún momento me he enterado de que te lesionabas?, son preguntas que uno se hace […] Ahora que ya estamos mentalizados, cuando vemos cuadros de ansiedad lo preguntamos. –Pediatra (SEMA).
Esta tendencia al aumento de casos clínicos por autolesión se hizo especialmente evidente tras la COVID-19.
…a raíz sobre todo de la pandemia, en adolescentes y jóvenes hizo explotar una demanda de atención bastante importante, y los servicios, sobre todo en infanto-juvenil, vieron desbordada su capacidad para atender adolescentes y jóvenes, y muchas de las manifestaciones sí que tenían que ver con autolesiones, ya no solo autolesiones, sino intentos de suicidio y con una expresión del malestar muy, muy puesta en el cuerpo. –Trabajadora social y psicóloga. Servicio Rehabilitación Comunitaria Sant Andreu. Fundación Vidal i Barraquer.
Los expertos consideran muy apropiado que una noticia recoja esta información, la cual es interesante que vaya acompañada de datos de prevalencia, pues contextualiza al lector sobre la situación actual. No obstante, es importante no caer en la generación de alarma social porque podría producir miedo y estigma en lugar de concienciación social y empatía.
4.2. Opinión de los expertos sobre el tratamiento mediático de las autolesiones
Los expertos consideran que las autolesiones son un tema del que se habla muy poco en medios de comunicación.
Yo creo que se habla poco. Yo soy como un ciudadano medio que lee el periódico y oigo las noticias casi todos los días; por tanto, estoy autorizado para decir que no tengo la sensación de que se hable demasiado. En circuitos clínicos cerrados nosotros sí hablamos con frecuencia, pero yo no veo que esto trascienda a los medios […] no tengo la impresión de que se hable demasiado para la envergadura que tiene.-Pediatra. SEMA.
Creen que los medios no siempre hacen un correcto tratamiento de la información sobre autolesiones porque carecen de formación y conocimientos para ello. Aun así, consideran que cada vez se está hablando más y mejor sobre la salud mental en los medios.
Cada vez vamos mejor; es verdad que sobre autolesiones no hay ninguna normativa, pero sí sobre cómo informar sobre el suicidio […] Yo creo que podría hacerse extensivo a las autolesiones para evitar el efecto Werther.- Psiquiatra. Clínica Universitaria Navarra.
Ante la actual situación de las autolesiones en adolescentes, los expertos consideran muy relevante el papel de los medios como herramienta para informar y concienciar a la sociedad sobre esta conducta, así como para mostrar la urgente necesidad de una específica intervención de la Administración ante un problema de salud pública. Sin embargo, son cautelosos con esta función de la prensa, pues consideran esencial comunicar de un modo adecuado para no caer en la estigmatización de los adolescentes o en la creación de alarma social. Para los profesionales es importante que se informe más sobre autolesiones, pero que se haga de una manera correcta para evitar un efecto contraproducente.
4.3. Recomendaciones para informar sobre autolesiones no suicidas
4.3.1. Definición de autolesión
Para un correcto tratamiento informativo de las autolesiones, lo primero es que se haga una buena definición de las mismas. Los expertos denominan autolesiones sin intención suicida (ANS) a conductas que provocan un daño físico autoinfligido, utilizadas por las personas como herramienta para aliviar emociones negativas y donde no hay intención de morir, sino simplemente de anestesiar un malestar psicológico.
Las autolesiones manifiestan una mala regulación emocional en el adolescente, quien, ante un sentimiento negativo intenso, como la ansiedad o la tristeza, carece de estrategias de gestión emocional y encuentra en el dolor corporal una vía de liberación a su sufrimiento psicológico.
El malestar emocional, la depresión, la ansiedad, los sentimientos negativos se manifiestan de muchas formas. Los adolescentes te dicen que su sufrimiento emocional es tan intenso que el dolor físico les alivia ese dolor emocional. O sea: están muy angustiados y cuando se cortan o se queman las manos u otras partes del cuerpo o se muerden, eso les hace encontrarse menos mal. –Psiquiatra Especialidad Niños y Adolescentes. Clínica Universidad de Navarra.
Remarcan que es un error denominar las ASN como una enfermedad mental o una patología en sí misma, pues no lo son, por lo que es fundamental que no se defina de esta forma en una noticia. Alertan de que estas calificaciones pueden llevar a la estigmatización y la conversión de la autolesión en tabú.
Puede existir comorbilidad entre las autolesiones y ciertos diagnósticos relacionados con la salud mental, como un trastorno límite de la personalidad o un trastorno de la alimentación (anorexia o bulimia). Sin embargo, los expertos señalan que no existe una causa-efecto, pues no todas las personas que se autolesionan tienen un trastorno mental y viceversa, siendo múltiples las causas por las que una persona desarrolla este tipo de conductas. Por ello, en una noticia sobre autolesiones no se deben hacer este tipo de relaciones, pues podrían generar desinformación, confusión e incomprensión en el lector.
Son dos cosas separadas; una persona que se autolesiona puede o no tener un trastorno alimenticio, psiquiátrico u otro tipo de comorbilidad. La falta de información es la que hace que se relacione directamente, entonces, como no saben, pues ya todo TCA…tiene autolesiones o todo trastorno psiquiátrico tiene autolesiones.- Psicóloga. ASISA.
La autolesión es una conducta que provoca un alivio momentáneo, pero nunca sirve para eliminar totalmente las emociones negativas, que siempre vuelven a aparecer. Esto genera el riesgo de convertir esta conducta en repetitiva, pues el adolescente volverá a necesitar recurrir al daño físico para evadirse de un dolor que no desaparece, lo que puede convertirse en una adicción: el daño deberá ser cada vez mayor y más frecuente para alcanzar la desconexión emocional buscada.
En cuanto una persona descubre que de esa manera se alivia su dolor, el dolor psicológico, lo va a repetir y además cada vez más, entrando en una dinámica de abuso y adicción. Estos cortes, además de liberar la tensión, activan los mecanismos de recompensa, y el chico descubre una manera brutal de tranquilizarse, que es a través de lesionarse. –Pediatra (SEMA).
Es importante informar a la sociedad sobre esta dinámica de funcionamiento de la autolesión, para mostrar la relevancia de la asistencia psicológica en la detección del sufrimiento a tiempo y para proporcionar otras herramientas de regulación emocional que impidan que un menor se vea enrolado en la adicción a esta conducta. No obstante, para los expertos es fundamental que la explicación dada en una noticia sea correcta y precisa, y que nunca se califique a un menor como “adicto” o “adicto a las cuchillas”, como se ha visto en el titular de ciertos medios (Terrasa, 2018), pues solo contribuye a la desinformación, la culpabilización del menor y al morbo.
Los profesionales indican que, si bien el número de adolescentes que se autolesionan es elevado, la cantidad de aquellos que prolongan la autolesión en el tiempo, convirtiéndola en frecuente y adictiva, es bastante menor. Es muy importante que estos mensajes esperanzadores se reflejen en los medios para reducir la alarma social y ayudar a las familias que están en esta situación.
4.3.2. Perfil general: causas principales de las autolesiones
No existe un perfil específico para la autolesión, pero una serie de elementos aparecen de manera frecuente.
El sufrimiento psicológico es la causa principal que lleva a la autolesión. Se materializa en fuertes sentimientos de ansiedad, angustia, tristeza, estrés y depresión provocados por diversas situaciones de la vida diaria que se dan en el entorno familiar, escolar, grupos de iguales o redes sociales, como son: conflictos familiares y traumas de la infancia, no sentirse escuchados ni queridos, sentirse rechazados o culpables, baja autoestima, estrés escolar, frustración o rechazo del cuerpo, rupturas de pareja, problemas de interacción con pares, sentimiento de soledad e incluso casos de acoso, maltrato o abuso sexual.
La familia, que tradicionalmente debe ser el refugio, da la impresión de que algunas son tan ansiógenas.... por tanto, la primera causa es la mala comunicación de padres e hijos, la incapacidad para atender suficientemente las necesidades afectivas del chico. Y luego está el estrés escolar […] los chicos a veces no dan de sí más que lo que pueden dar. Esto genera muchísima ansiedad, unida a que generalmente los casos que en el colegio van mal es porque en casa hay mala dinámica, con lo cual se potencian una y otra. –Pediatra. (SEMA).
El entumecimiento emocional es otra de las causas de la autolesión. El menor está psicológicamente tan bloqueado que no siente nada y se hace daño físico para “sentir algo”. Ocurre por distintas situaciones; una de las destacadas por los expertos es la vivencia de situaciones traumáticas en la infancia, como el abandono o el maltrato familiar.
Niños adoptados que han sufrido abandono y que hacia la adolescencia indagan y descubren por qué, sufren mucho. Estas personas te hablan de que se autolesionan para sentir, porque tienen un entumecimiento emocional. Niños que han recibido maltrato o crianzas en orfanatos no han aprendido a sentir, porque cuando ellos de bebés lloraban, no venía nadie. –Psiquiatra. Clínica Universidad de Navarra.
En algunos casos, la autolesión supone una manera de tener control sobre uno mismo y su vida ante un malestar psicológico que sienten incontrolable.
Un dolor físico sé cuándo empieza y cuándo termina; yo pongo el control sobre cuándo lo inicio y cuándo lo finalizo. Entonces el dolor físico da un cierto control a la persona sobre su situación.-Psicóloga Clínica Infantojuvenil. ASISA Centro Médico Caracas.
La autolesión es un mecanismo inmediato, infalible, para que toda esa rumiación psicológica pare al instante, con un punto esencial: que ellos recuperan el control. –Psicólogo Clínico Especialista Autolesión. ISNISS Psicología y Formación.
En otros casos, las autolesiones son una forma de autocastigo que expresa la rabia contra uno mismo. Aquí se hace evidente la autolesión psicológica al potenciarse la rumiación de pensamientos que atacan a la propia persona, llevando este maltrato sistemático a una disminución de la autoestima.
Ellos me dicen: ‘me siento una mierda’, ‘yo no valgo para nada’, ‘soy feo’, ‘soy gorda’, ‘soy un asco, una basura’, ‘soy un monstruo’, ’nadie me quiere’, ’nadie me ve’, imagínate todo esto diariamente de forma rumiativa, casi como un pensamiento obsesivo […] Determinados comportamientos y conductas anestesian esta rumiación psicológica. –Psicólogo. ISNISS.
Un conflicto externo, como discusiones entre los padres, puede llevar al menor a pensar:“seguramente todo es por mi culpa: entonces me merezco este castigo” Esto es una distorsión cognitiva que es muy importante encontrarla para poderla trabajar. –Psiquiatra. Clínica Universidad de Navarra.
Muchos menores son incapaces de verbalizar su malestar, utilizando la autolesión como forma de comunicación con su entorno para pedir ayuda. Pretenden captar la atención de un familiar o persona querida, pues no se sienten escuchados o atendidos por ellos.
La autolesión es la única forma que tienen de comunicar el dolor que sienten a través de los límites de su piel, que no son capaces de expresar mediante la palabra. Es una forma de comunicación creativa, la única manera que han encontrado de poder expresar lo que les pasa […] A veces te dicen “es que mis padres no me hacen ni puñetero caso” y es verdad. –Psiquiatra. Clínica Universidad de Navarra.
Existe otra motivación que, si bien se da en menor medida, también aparece en las consultas médicas y es la autolesión por moda. Con el aumento exponencial de autolesiones en jóvenes y su publicación en redes sociales, hay menores que, por imitación y para integrarse en los grupos de pares, se autoinfligen daño físico.
La autolesión en jóvenes sin problemas emocionales es poco frecuente y acaba desapareciendo. El problema viene cuando un menor con un malestar encuentra por imitación esta herramienta de regulación emocional, ya que puede engancharse a ella.
Si una persona se corta una vez en su vida, pues ya está, seguramente eso no va a ir a más. Cuando es por moda, el efecto imitación, no suele ser tan recurrente. ¿Qué pasa? Que mucho más de la mitad de los que se cortan una vez lo convierten en un comportamiento habitual. –Psiquiatra. Clínica Universidad de Navarra.
Para los expertos, toda noticia sobre autolesiones debe centrarse fundamentalmente en las causas, para que la sociedad entienda el sufrimiento que hay detrás. Este enfoque permite empatizar con los adolescentes y ayuda a romper con el estigma y la psiquiatrización del menor.
Hay una autolesión, pero porque detrás hay unas causas y esto es lo que creo que es importante visibilizar, no solo qué son, sino ¿por qué? […]. La gente no se autolesiona porque sí, sino porque hay un momento en el que no puede gestionar lo que está viviendo. –Psicóloga social. AVIFES.
4.3.3. Perfil general: consecuencias emocionales de las autolesiones
Hay una respuesta inmediata que es el desahogo, la satisfacción y la relajación. Sin embargo, tras la liberación del sentimiento negativo, las reacciones emocionales más comunes son la vergüenza, la culpabilidad y, en ocasiones, la desesperanza.
Los adolescentes, tras autolesionarse, sienten vergüenza de su conducta, pues conocen el estigma social que existe. Muchos también se sienten culpables porque no quieren preocupar a sus familias o ser una carga para ellas.
Cuando se lesionan hay una respuesta inmediata que es de tranquilidad. Cuando no sabes qué hacer, entonces te relaja hacerte cortes sucesivos, pero al siguiente paso producen culpa y, como consecuencia, más ansiedad y así se convierte en un círculo vicioso. –Pediatra (SEMA).
La desesperanza aparece cuando el menor cree tener un sufrimiento para el que nunca va a encontrar solución. Los expertos alertan que esta es la consecuencia emocional de mayor riesgo, ya que podría ser el paso previo a las ideaciones suicidas.
Una de las emociones de más riesgo es la desesperanza, porque cuando uno tiene un sufrimiento que cree que no va a terminar nunca, puede empezar a aparecer la idea de una conducta suicida.-Psicóloga. AVIFES.
No obstante, los expertos llaman a la calma a familiares y profesores, pues el menor que se autolesiona no pretende suicidarse. El problema viene cuando no hay una intervención profesional que ayude a solucionar el origen del malestar. Según los expertos, es mucho más importante centrar una noticia sobre autolesiones en las causas que en las consecuencias de las mismas, aunque no sería desafortunada su aparición si está orientada a evidenciar la importancia de una temprana intervención profesional, transmitir esperanza y reducir el miedo familiar. Este contenido debe ser preciso y nunca debe asociar directamente la autolesión con el suicidio, puesto que confundiría al lector incurriendo en un error. Siguiendo las recomendaciones de la OMS, una cobertura mediática responsable puede ayudar a reducir el riesgo de imitación (efecto Werther) y, al mismo tiempo, fomentar narrativas que incentiven la búsqueda de ayuda (efecto Papageno) (Bermejo et al, 2019).
Estudios como los de Lois-Barcia, Rodríguez-Arias y Túñez (2018) resaltan la importancia de un lenguaje cuidadoso y un enfoque ético en la divulgación de noticias sobre autolesiones. Informar con responsabilidad no solo minimiza riesgos, sino que también contribuye a la concienciación y la prevención. Asimismo, esta perspectiva se refleja en diversas guías, como la de Samaritans (2020), “Guidance for Covering Self-Harm in the Media”, o la “Guía de Medios Anticontagio y Contra las Desventajas de Internet”, elaborada por Asefo (Red de Habla Hispana sobre Autolesión) en 2011.
La autolesión no es un acto suicida, no tiene esa intencionalidad. Entonces, yo creo que deberían separarse en una noticia. –Psicóloga. ASISA.
4.3.4. Perfil general: edad a la que son más frecuentes las autolesiones
Según la observación clínica, la edad más frecuente es entre los 14-17 años, aunque hay un descenso preocupante hasta los 11-12 años.
La adolescencia es una etapa de pleno aprendizaje donde niños y niñas transitan a adultos pasando por una serie de cambios a los que deben adaptarse, surgiendo múltiples conflictos, frustraciones e inseguridades en la búsqueda de su identidad.
Los expertos creen muy apropiada la publicación de esta información para sensibilizar.
4.3.5. Perfil general: género y conductas autolesivas
La mayoría de profesionales declaran ver más autolesiones en chicas que en chicos; sin embargo no están seguros de los motivos, difiriendo bastante las opiniones.
Algunos consideran que los cambios producidos en las mujeres durante la pubertad disparan los cuadros de ansiedad y depresión, haciéndolas más proclives a la autolesión. Otros señalan que la presión socio-familiar asociada a la imagen corporal sufrida por las mujeres las pone en una posición de gran vulnerabilidad.
Una chica de 14 años que no tenga un cuerpo que le guste va a sufrir mucho […] La chica, para luchar contra la ansiedad, comía mucho y cuanto más comía, más gorda estaba y la madre, cuanto más gordita la veía, más se metía con ella, con lo cual la chavala tenía un ambiente familiar absolutamente proclive. –Pediatra. SEMA.
Hay expertos que creen que chicos y chicas se autolesionan en igual medida. Sin embargo, mientras los cortes realizados por mujeres son reconocidos como autolesiones, y están socialmente mal vistos, las autolesiones de los hombres están más normalizadas y no suelen catalogarse como tales; por ello cuesta más detectarlas y, cuando ocurren, no se recurre a pedir ayuda. En muchas ocasiones se ve normal que un chico con rabia o frustración se golpee los nudillos contra la pared, pero los profesionales señalan esta conducta como autolesiva, pues el joven no sabe gestionar una emoción negativa y recurre al daño físico como estrategia de regulación emocional.
También alertan de que los jóvenes con orientación o identidad sexual no normativa están sometidos a una presión socio-familiar que les convierte en susceptibles a la autolesión, como forma de regulación de un malestar relacionado con el rechazo social o el acoso, entre otros.
Una familia de claro matiz heterosexual. Un padre…machote, y una madre muy identificada con su rol de madre […]. Cuando yo le vi con 16 años, era un muchacho que estaba mal en el colegio, estaba harto, quería irse de casa, suicidarse […] Le dije: ¿a ti te gustan más los chicos o las chicas?, y me dice “ los chicos” y ¿se lo has dicho a tus padres?, y dice: “no se lo he dicho porque no lo van a entender”. –Pediatra. SEMA.
4.3.6. Perfil general: clase social y autolesiones
Todos los expertos entrevistados coinciden en que la clase social no influye en las autolesiones en menores. No obstante, reconocen que las clases sociales altas tienen más recursos culturales, educativos y económicos para prevenir o solucionar estas conductas.
Los profesionales alertan de la saturación existente en la sanidad pública. Los adolescentes que no pueden pagar una atención privada se encuentran con una gran falta de medios públicos para ser atendidos, lo que los pone en grave peligro al estar expuestos a una posible cronificación de la autolesión por ausencia de un tratamiento temprano, constante y prolongado.
Por ello, los sanitarios entienden apropiada y necesaria la publicación de este tipo de información, ya que ayudaría a la concienciación social acerca de la urgencia e importancia de reforzar los servicios de salud mental públicos.
4.3.7. Relatos e imágenes esperanzadoras y recursos
Según los profesionales entrevistados, es positivo que una noticia sobre autolesiones recoja relatos experienciales de los jóvenes afectados únicamente en el caso de que estos sean esperanzadores, es decir, que narren la superación de la autolesión. Testimonios relacionados con qué hicieron para salir de esta conducta, en quién se apoyaron o a quién pidieron ayuda, entre otras, son muy pertinentes.
Narrativas como: “fue algo que puede ocurrirle a cualquiera”, “no te sientas solo ni rechazado” “es algo que no me vino nada bien y tuve que cambiarlo y ahora que lo he cambiado y he salido es cuando de verdad estoy bien”. –Psicólogo. Sociedad Internacional Autolesión.
Entienden que no es necesario que la noticia vaya acompañada de imágenes, pero en el caso de que las lleve, estas también deben recoger situaciones relativas a la salida de la autolesión, que ayuden al menor o le hagan sentir bien si las visualiza. Algunas opciones serían que apareciese un grupo de amigos charlando, una familia reunida o un abrazo entre dos adolescentes, entre otras.
Imágenes que tengan que ver con la esperanza, con salir de la problemática, con apoyo de terceros, quizá infografías que indiquen datos, recursos de apoyo, todo lo que tenga que ver con lo positivo. –Psicólogo. Sociedad Internacional Autolesión.
Es útil que en la noticia aparezcan recursos como canales, herramientas o tipos de profesionales que ayudan a jóvenes y familias. Un ejemplo sería publicar teléfonos de ayuda como el teléfono de la esperanza[3] o el teléfono/chat ANAR[4].
Describir lo que está pasando está muy bien y creo que es uno de los deberes de los medios de comunicación, pero al mismo tiempo hay que aportar soluciones. Es decir, esto es una situación que pasa, pero afortunadamente hay soluciones y pasan por la familia, los medios sanitarios, repasar el currículum escolar, que a veces es muy denso, tener medios de diversión alternativos al ocio de riesgo (alcohol, drogas, discotecas) como las actividades deportivas, el cine, la música, leer […] fomentar mecanismos que explotan la sensibilidad humana en el sentido intelectual y espiritual. –Pediatra. SEMA.
4.4. Contenidos que no deben aparecer en una noticia sobre autolesiones no suicidas
4.4.1. Tipos de autolesiones y materiales más comunes
Las autolesiones más frecuentes son los cortes en muñecas, antebrazos, muslos y tobillos, es decir, zonas que se pueden tapar o disimular para no ser vistas. Este tipo de autolesiones son más comunes en chicas, junto con los arañazos. Los cortes se realizan con todo tipo de materiales punzantes, siendo los más comunes las cuchillas y hojas de sacapuntas, cúteres, tijeras o navajas.
Las autolesiones de los chicos por cortes tienden a ser más camufladas que en las chicas. Usan métodos como tatuarse y afeitarse sin necesidad por el hecho de sentir una cuchilla o algo punzante. El objetivo es el mismo, pero el método es menos evidente.
Las chicas te dicen: “he cogido la cuchilla, me he puesto nerviosa y me he cortado’” Los chicos te dicen: “me sentía mal y me he hecho un tatuaje”. Es esa forma autolesiva porque al final es aguja y estás haciéndote daño, pero más camuflado […] también afeitarse sin necesidad, como esa sensación de utilizar la cuchilla…. […] no es por la mañana me levanto y me afeito; sino me pongo nervioso, me siento mal, me voy a afeitar. –Psicóloga. ASISA.
También son comunes otras formas de autolesión como los golpes, las quemaduras, las heridas por raspado, drogarse o pelearse. Este tipo de conductas son más frecuentes en chicos, aunque también se dan en chicas.
La mujer es más callada, se aguanta más y entonces recurre a esos mecanismos (cortes) como liberación de su situación de ansiedad. El varón tiene tendencia a luchar contra la ansiedad con problemas de conducta, insultando, pegando, fumando, sobre todo porros, drogándose; es decir, son otras lesiones. –Pediatra. SEMA.
Hay otras autolesiones en varones muy frecuentes que son la típica fractura de la base del quinto metacarpiano, que son: me cabreo y ante este sentimiento de rabia pego puñetazos contra la pared y me rompo la mano. Eso también es una autolesión. –Psiquiatra. Clínica Universidad de Navarra.
Había una chica a la que no le gustaban sus caderas, entonces se daba golpes en la cadera con un martillo. –Pediatra. SEMA.
Esta información relativa a los materiales o métodos utilizados por los jóvenes para autolesionarse no debe ser publicada en los medios de comunicación. Si bien entienden que es importante que las familias conozcan estas cuestiones para prevenir o identificar esta conducta, esta información debe ser transmitida exclusivamente por los expertos en salud especializados.
Por consiguiente, en una noticia tampoco deben aparecer imágenes donde se muestre:
- Cualquier lesión: cortes, quemaduras, heridas por golpes...
- Sangre.
- Cualquier material para autolesionarse: cuchillas, cúteres, sacapuntas, agujas, navajas…
- Personas tristes, cabizbajas, solas, sufriendo.
No ser explícitos con el método, pues no lleva a ningún lado […] y puede dar ideas. –Psicóloga. AVIFES.
4.4.2. Testimonios y conceptos
La publicación de testimonios de adolescentes que señalan la autolesión como una vía de escape al malestar o que les sirve para aliviar su dolor son contraproducentes y afectan negativamente a los jóvenes, puesto que pueden incitar a la imitación. Los profesionales recomiendan que no se publiquen este tipo de relatos.
Que no lo lleven al terreno de qué guay soy cuando me autolesiono, que no lo expliquen con narrativas como: ‘es que, claro, como me sentía tan mal y cuando me autolesioné dejé de sentirme mal’, porque el otro puede copiarse. –Psicólogo. Sociedad Internacional Autolesión.
Es fundamental no utilizar adjetivos que estigmaticen a los jóvenes con autolesiones, como podrían ser: plaga, adictos... Hay que huir de una narrativa morbosa y sensacionalista, pues culpabiliza al menor deteriorando su imagen social, aumenta el tabú hacia la conducta y no ayuda a las familias. En la noticia debe quedar claro que los jóvenes no son los culpables, sino que resultan permeables a un entorno familiar y social que les está afectando de forma negativa. La presión, el estrés y la ansiedad generalizada de la sociedad juegan en su contra. Al igual que las redes sociales.
Las entrevistas realizadas a los periodistas ponen de manifiesto la necesidad de una guía para establecer unas pautas en las que puedan apoyarse para una mejor información sobre autolesiones. Al mismo tiempo, las entrevistas a los profesionales de la salud y educadores sociales dejan claro tendencias que se han observado y que hay que evitar, así como las recomendaciones para que la información tenga un verdadero servicio público.
5. Discusión y conclusiones
Las autolesiones no suicidas constituyen tanto una conducta negativa relacionada con la salud emocional individual como un problema social. Respecto a esta última dimensión, los medios de comunicación se encuentran con la necesidad de ofrecer un relato adecuado para cuya elaboración los profesionales no siempre cuentan con las herramientas suficientes o apropiadas. De hecho, numerosos sanitarios, como los entrevistados, aprecian tanto carencias como aspectos que no deberían abordarse de la manera en que dichos medios presentan sus textos e imágenes.
Los principales hallazgos de este artículo han sido, por un lado, retratar la necesidad de definir las ANS como conductas, nunca como enfermedad, sin confundirlas con la ideación suicida. Asimismo, evitar la estigmatización y centrar la noticia en las causas de dichas ANS. En esa línea, es preciso aportar un mensaje de esperanza con testimonios de recuperación y aportación de soluciones. La información periodística debería incorporar, en lo posible, un componente educativo, un teléfono o canal de ayuda, y desterrar el sensacionalismo de imágenes explícitas y narraciones detalladas sobre los métodos para autolesionarse. En su función de servicio público, resulta vital que los medios conozcan estas pautas fundamentales para entender, prevenir y ayudar a los jóvenes. Por ello, como resultado de esta investigación, se ha elaborado la guía Recomendaciones para informar sobre autolesiones no suicidas (ANS), publicada por la Asociación de la Prensa de Madrid (Fernández-Fernández et al., 2024). Se puede consultar en: https://goo.su/5eSV5
Este trabajo ofrece una guía de recomendaciones para periodistas y profesionales de los contenidos que supone una aportación de transferencia de conocimiento –la primera en español tan especializada– desde el ámbito académico hacia la sociedad, a través de la prensa en su más amplio sentido como intermediaria de cultura y divulgación. Dicha afirmación debe ser matizada, puesto que sí existen varias y valiosas guías, de relevantes entidades, sobre temas relacionados, como el suicidio o la salud mental (Lois-Barcia et al., 2018; Olivar-Julián et al., 2020).
Sin embargo, la realidad abordada no cuenta siempre con presencia suficiente ni narrativas óptimas desde el ámbito mediático, por lo que queda clara la necesidad de seguir trabajando en este sentido, en la línea que el presente artículo ofrece. Una muestra mayor de profesionales, de la salud y la educación social, entrevistados podría superar las limitaciones que pueda haber en ese sentido en esta aportación, haciendo más representativos los resultados y las conclusiones. No obstante, deberán ser, como en esta investigación, trabajadores especializados cuyo testimonio pueda aportar un valor propio en relación con el objeto de estudio, privilegiando la calidad de los discursos frente a su cantidad, según lo indicado en la metodología. Otra de las limitaciones de este estudio tiene que ver con la escasez de literatura científica sobre la representación mediática de las autolesiones, así como la poca información mediática publicada sobre el tema, como se ha expuesto. Todo ello aconseja planificar en futuros trabajos una aproximación cronológica y muestral amplia para estudiar de modo longitudinal la presencia o ausencia de dichos contenidos en medios, al tiempo que se incrementan las fuentes y referencias académicas disponibles.
Financiación y apoyos
Este estudio se incluye en las actividades desarrolladas por el Proyecto del Grupo de investigación COMKIDS de la Universidad Rey Juan Carlos titulado “Representación mediática de las autolesiones de los menores en los medios de comunicación y Redes” (PID2021-124550OB-I00) subvencionado por el Plan Nacional del Ministerio de Ciencia e Innovación y financiado por el proyecto SIC-SPAIN 4.0.
Declaración sobre la contribución específica de cada una de las autorías, según la taxonomía CrediT
- Concepción y enfoque del trabajo: Autor 1, 2, 3 y 4.
- Curación de datos: Autor 2.
- Análisis formal: Autor 1, 2, 3 y 4.
- Adquisición de fondos: Autor 1.
- Investigación: Autor 1 y 2.
- Metodología: Autor 2.
- Administración del proyecto: Autor 1.
- Recursos: No aplica.
- Software: No aplica.
- Supervisión: Autor 1.
- Visualización: No aplica.
- Redacción: Autor 1,2, 3 y 4.
Semblanza de los autores
Esther Martínez Pastor es Catedrática del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). Doctora en Ciencias de la Información, Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional a Distancia (UNED) y Grado en Criminología por la Universidad Rey Juan Carlos. Entre sus líneas de investigación destacan en el ámbito de publicidad el estudio de menores y jóvenes, regulación jurídica, autolesiones, transparencia e inmigración. Actualmente se encuentra centrada en investigación y difusión de la representación de las autolesiones de mejores y jóvenes en los medios como IP en el Proyecto “Representación mediática de las autolesiones de los menores en los medios de comunicación y Redes” (PID2021-124550OB-I00, del Plan Nacional del Ministerio de Ciencia e Innovación) y en el proyecto europeo Sic-Spain 4.0. Es Coordinadora del Grupo de Investigación “COMKIDS”. Es parte del Jurado de Autocontrol de la Publicidad y del Comité de expertos para la elaboración del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio.
Raquel Moraleda Esteban doctoranda en CC. de la Comunicación en la URJC. Graduada en Sociología y Biología, con Máster en Biomedicina, en la UCM. Reconocida en su Máster con el mejor expediente académico de su promoción, propuesta al premio extraordinario TFG en Sociología (UCM,2023) y ganadora del segundo premio TFG del Colegio Oficial de Biólogos de Madrid, 2016. Actualmente, es investigadora del grupo COMKIDS en la Universidad Rey Juan Carlos, donde ha participado en los proyectos de investigación, nacional e internacional, SIC-SPAIN 3.0. y SIC-SPAIN 4.0., donde estudia las relaciones entre salud mental, autolesiones y redes sociales.
Juan Francisco Torregrosa Carmona Juan-Francisco Torregrosa-Carmona es profesor Titular de Periodismo en el Departamento de Periodismo y Comunicación Corporativa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), de Madrid. Doctor en Ciencias de la Información por la Complutense (sobresaliente cum laude por unanimidad), ha sido miembro de la Cátedra UNESCO de investigación en Comunicación y coordinador del Grado en Comunicación Audiovisual (2016-2019). Actual coordinador del Título de Grado en Periodismo, modalidad semipresencial, reconocido en 2023 con el Sello Internacional de Calidad en Enseñanzas No Presenciales e Híbridas (ENPHI), por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Fue director del Máster Universitario en Comunicación y Problemas Socioculturales de la URJC.
José Gabriel Fernández Fernández es profesor Titular en el Departamento de Periodismo y Comunicación Corporativa de la Facultad de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos donde imparte la asignatura de Géneros Informativos en Radio y Televisión. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, es Master de Periodismo Económico por la Complutense. Autor de varias publicaciones sobre periodismo especializado en economía y en deporte, ha participado en diferentes congresos internacionales sobre estas especialidades. Es miembro del Grupo de Investigación COMKIDS de la Universidad Rey Juan Carlos donde desarrolla la investigación sobre Autolesiones de menores y medios de comunicación. Ha trabajado en Diario 16 y el Canal 24 Horas de Televisión Española, y ha colaborado en madridiario.es, elperiodigolf.com, Radio Marca, Radio Intereconomía, La Radio del Golf y Movistar Golf, así como en diferentes medios de comunicación escritos especializados en golf, en economía y en deporte.
Referencias
Acosta Artiles, F.J., Rodríguez Rodríguez-Caro, C.J, & Cejas Méndez, M.R. (2017). Noticias sobre suicidio en los medios de comunicación. Recomendaciones de la OMS. Rev Esp Salud Pública, (91).
American Psychiatric Association (2023). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. American Psychiatric Association.
ANIS. 2024. Política de Buen Gobierno. Asociación Nacional de Informadores sobre Salud. https://acortar.link/ya38rB
Álvarez, M., Bilbao, E., González, A., & Vega, D. (2022). Evaluación y manejo clínico de las autolesiones en la adolescencia: protocolo basado en la evidencia. Ministerio de Sanidad.
Bermejo, A. B., Paramo, I. A., Cabañas, M. J., León, B. R., Carpintero, A. G., & Hernández, G. M. (2019). Medios de comunicación y posibilidades de prevención: el efecto papageno. https://acortar.link/dVJu6P
Bentley, K.H., Nock, M.K, & Barlow, D.H. (2014). The Four-Function Model of Nonsuicidal Self-Injury: Key Directions for Future Research. Sage Journals, 2(5). https://doi.org/10.1177/2167702613514563
Blanco, C., & Castro, A. (2007). El muestreo en la investigación cualitativa. NURE investigación: Rev. Científica Enfermería, (27). https://bit.ly/3MawIeD
Bobes, J., Pascual, F., & Guardia, J. (2015). Medios de comunicación y adicciones. Guía para periodistas, SOCIDROGALCOHOL. https://acortar.link/RLdF8Q
Bousoño, M., Al-Halabi, S., & Bobes, J. (2021). Alcohol use and risk factors for self-harm behavior in Spanish adolescents. Adicciones, 33(1). https://doi.org/10.20882/adicciones.1239
Calvete, E., Orue, I., & Sampedro, A. (2017). Does the acting with awareness trait of mindfulness buffer the predictive association between stressors and psychological symptoms in adolescents?. Personality and Individual Differences, (105), 158-163. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.09.055
Carrasco, M.A., Carretero, E.M., López-Martínez, L.F., & Pérez-García, A.M (2023). Eficacia de los tratamientos psicológicos para los comportamientos autolesivos suicidas y no suicidas en adolescentes. Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, 10(1), 53-67. https://doi.org/10.20944/preprints202412.2070.v1
Casanova Zavala, J. J. & Cetina Sosa, A. C. (2024). Anorexia nerviosa, ansiedad y cutting en la adolescencia. Psicología y Salud, 34(2),197-202. https://doi.org/10.25009/pys.v34i2.2900
Centers for Disease Control and Prevention (2022). Youth Risk Behavior Survey (YRBS). https://www.cdc.gov
Consejería de Educación, Ciencia y Universidades (CECU) (2024). Protocolo de actuación ante una situación de posible riesgo, sospecha o evidencia de autolesiones en los alumnos de los centros educativos no universitarios, Comunidad de Madrid. https://acortar.link/PT7rVt
Echegaray, L., Peñafiel, C., & Aiestaran, A. (2014). Análisis de la percepción de los profesionales de la medicina sobre la información en salud en la prensa vasca y navarra. Estudios sobre el mensaje periodístico, 20(1), 341-356. https://acortar.link/f87gsB
Farkas, B.F., Takacs, Z.K., Kollárovics, N., & Balázs, J. (2023). The prevalence of self-injury in adolescence: a systematic review and meta-analysis. European Child & Adolescent Psychiatry. https://doi.org/10.1007/s00787-023-02264-y
Faura-García, J., Orue, I., & Calvete, E. (2020). Clinical assessment of non-suicidal self-injury: A systematic review of instruments. Clin Psychology & Psychotherapy, 28(4), 739-765. https://doi.org/10.1002/cpp.2537
Faura García, J., Orue Sola, I., & Calvete Zumalde, E. (2022). Nonsuicidal self-injury thoughts and behavior in adolescents: validation of SITBI-NSSI. Psicothema, 34(4), 582-592. https://doi.org/10.7334/psicothema2022.13
Fernández, J. G., & Martínez-Pastor, E. (2023). Las noticias sobre autolesiones de menores y la gestión emocional en televisión. En Cuesta, Barrientos-Báez y Cuesta Díaz, Comunicación y Salud: el gran reto del siglo XXI (329-340), Fragua.
Fernández-Fernández, J. G., & Torregrosa-Carmona, J. F. (2022). Tratamiento de las autolesiones de los menores en los informativos de televisión. En Blanco Ruiz & Martínez-Pastor (coord.), Menores y medios sociales. Salud mental, gestión y representación mediática del dolor y las autolesiones (109-125). Fragua.
Fernández-Fernández, J. G., Martínez-Pastor, E., Moraleda-Esteban, R., Neistat, G., & Torregrosa-Carmona, J. F. (2024). Recomendaciones para informar sobre autolesiones no suicidas (ANS). En Asociación de la Prensa de Madrid. Disponible en: https://goo.su/5eSV5
Fleta Zaragozano, J. (2017). Autolesiones en la adolescencia: una conducta emergente. Boletín Sociedad Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria, 47(2),37-45. https://acortar.link/zqvp0I
Farkas, B.F., Takacs, Z.K., Kollárovics, N., & Balázs, J. (2024). The prevalence of self-injury in adolescence: a systematic review and meta-analysis. European Child Adolesc Psychiatry, (33), 3439-3458. https://doi.org/10.1007/s00787-023-02264-y
Fundación ANAR (2024). Informe anual teléfono/chat. ANAR 2023. https://acortar.link/pEbqiZ
Grupo IMO (2012). Decálogo deontológico para el tratamiento informativo del cáncer. Fundación Grupo IMO.
Ibarra-Sáiz, M. S., González-Elorza, A., & Rodríguez-Gómez, G. (2023). Aportaciones metodológicas para el uso de la entrevista semiestructurada en la investigación educativa a partir de un estudio de caso múltiple. Revista de Investigación Educativa, 41(2), 501-522. https://doi.org/10.6018/rie.546401
Jans, T., Vloet, T.D., Taneli, Y., & Warnke, A. (2017). Suicidio y conducta autolesiva. En Rey J. M., Martin A. (ed), Manual de Salud Mental Infantil y Adolescente de la IACAPAP. Asociación Internacional de Psiquiatría del Niño y el Adolescente y Profesiones Afines.
Kelada, L., Whitlock, J., Hasking, P., & Melvin, G. (2016). Parents’ experiences of nonsuicidal self-injury among adolescents and young adults. J Child Fam. Stud, (25), 3403-3416. https://doi.org/10.1007/s10826-016-0496-4
Lois-Barcia, M., Rodríguez-Arias, I., & Túñez, M. (2018). Pautas de redacción y análisis de contenido en noticias sobre suicidio en la prensa española e internacional: efecto Werther & Papageno y seguimiento de las recomendaciones de la OMS. ZER: Revista Estudios Comunicación, 23(45). 139-159. https://doi.org/10.1387/zer.20244
López Diago, R., & Sánchez Mascaraque, P. (2023). Actualización sobre el aumento de trastornos mentales en la adolescencia y estrategias de manejo clínico en Atención Primaria. En AEPap (ed.), Congreso de Actualización en Pediatría. Madrid: Lúa Ediciones 3.0.
Luengo Latorre, J.A., & Yévenes Retuerto, R. (2023). Guía para la prevención del riesgo de conducta suicida y autolesiones del alumnado. Protocolo para la elaboración de planes individualizados de prevención, protección e intervención en los centros educativos, Junta Andalucía. Consejería Desarrollo Educativo y Formación Profesional.
Mamani, L.M., & Morales, S.P. (2020). Cobertura noticiosa en la cuarentena en los portales web y red social de Radio Yaraví y La República Sur y la percepción de los médicos del hospital COVID-19. [Tesis doctoral, Universidad Nacional San Agustín Arequipa]. http://hdl.handle.net/20.500.12773/11996
Martínez-Pastor, E., Blanco-Ruiz, M., & Martínez-Rodríguez, L. (2023). Tratamiento mediático de las autolesiones en menores: Análisis de El País, El Mundo y ABC del 2012-2022. Historia y comunicación social, 28(2), 327-338. https://doi.org/10.5209/hics.84643
Martínez-Rodríguez, L., Vizcaíno-Laorga, R., & Martínez-Pastor, E. (2024). Autolesiones en menores: la visión de los profesionales de la salud frente al tratamiento informativo en la prensa española (2012-2022). Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 30(2), 399-410. https://doi.org/10.5209/esmp.94318
Merriam, S. (2009). Qualitative research. A guide to design and implementation. Jossey-Bass. https://acortar.link/KMAhNY
Moran, P., Chandler, A., & Pirkis, J. (2024). The Lancet Commission on self-harm. The Lancet, 404(10461),1445-1492. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01121-8
Niederkrotenthaler, T., Voracek, M., & Sonneck, G. (2010). Papageno v Werther effect. BMJ: British Medical Journal, 341:c5841. https://doi.org/10.1136/bmj.c5841
Nock M. K. (2010). Self-injury. Annu Rev Clin Psychol, (6), 339-63. https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.121208.131258
Ñañez, A., Caussa, A., Estrada, M. (2020). Autolesiones en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Guía de navegación para madres, padres y otras figuras que acompañan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con problemáticas de salud mental. https://acortar.link/AdtsMs
Olivar-Julián, F.J., Segado-Boj, F., & Díaz, J. (2020). Recomendaciones para el tratamiento del suicidio por los medios de comunicación. Manual de apoyo para sus profesionales. Ministerio de Sanidad. https://acortar.link/kiD9V3
Organización Mundial de la Salud (OMS) (2021). Suicide Worldwide in 2021. https://www.who.int
Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2023). Prevención del suicidio: un recurso para profesionales de los medios de comunicación. Washington, DC. OMS. https://doi.org/10.37774/9789275327791
Pedraz Marcos, A., Zarco Colón, J., & Palmar, A.M. (2014). Conceptos claves en investigación cualitativa. Criterios de calidad y aspectos éticos. En Pedraz Marcos, Zarco Colón et al (eds), Investigación cualitativa. Elsevier.
Peñas, E., & Hernández, P. (2019). Guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de los medios de comunicación. ILUNION Comunicación Social, Ministerio Sanidad.
Plener, P. L. (2021). COVID- 19 and nonsuicidal self-injury: The pandemic’s influence on an adolescent epidemic, American Journal of Public Health, 111(2), 195-196. https://doi.org/10.2105/AJPH.2020.306037
Proyecto Hombre (2022). Cómo mejorar la información sobre adicciones. Una guía de Proyecto Hombre para periodistas. https://acortar.link/OLrKfX
Racine, N., McArthur, B.A., & Madigan, S. (2021). Global Prevalence of Depressive and Anxiety Symptoms in Children and Adolescents During COVID-19: A Meta-analysis. JAMA Pediatrics, 175(11), 1142-1150. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.2482
Rascón Guijarro, M. P. (2024). Atención de la autolesión no suicida en el servicio de urgencias. NPunto. Revista para profesionales de la salud, 7(70), 64-91. https://acortar.link/fbpmac
Román, V., & Abud, C. (2017). Comunicación, infancia y adolescencia. Guía para periodistas, UNICEF, red argentina de Periodismo Científico. https://acortar.link/JV58zZ
Royuela, P., Rodríguez, L., Marugán, J.M., & Carbajosa, V. (2015). Factores de riesgo de la precocidad sexual en adolescentes. Rev Pediatr Aten Primaria, 17(66). https://dx.doi.org/10.4321/S1139-76322015000300004
Sandoval, L., Aliaga, L., & Shirley, R. (2021). Manual de periodismo y salud sexual-reproductiva. Comunicar para promover. Lima: CALANDIA-Asociación de Comunicadores Sociales. https://acortar.link/qStd8N
Samaritans (2020). Understanding self-harm and suicide content online. https://acortar.link/KBOtEj
Slomski, A. (2021). Pediatric Depression and Anxiety Doubled During the Pandemic. JAMA Pediatr, 326(13):1246. https://doi.org/10.1001/jama.2021.16374
Steinhoff, A., Ribeaud, D., & Shanahan, L. (2021). Self-injury from early adolescence to early adulthood: age-related course, recurrence, and services use in males and females from the community. Eur Child Adolesc Psychiatry, 30,937-951. https://doi.org/10.1007/s00787-020-01573-w
Tarragona-Medina, B., Pérez-Testor, C., & Ribas-Fitó, N. (2018). Autolesiones sin finalidad autolítica: una revisión sistemática en adolescentes de la comunidad. Revista de Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente, (31), 67-90. https://acortar.link/gaUhFF
Torregrosa-Carmona, J.F., & Fernández-Fernández, J.G. (2023). Cobertura y tratamiento informativo de las autolesiones en la prensa española. En Sierra Sánchez & Martín Matas, (coord.), Pulso digital: estudios y perspectivas sobre comunicación especializada (361-370).
Vázquez-López, P., & Díez-Suárez, A. (2023). Self-injury and suicidal behavior in children and youth population: Learning from the pandemic. Anales de Pediatría, 98(3), 204-212. https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2022.11.006
Vega, D., Torrubia, R., & Marco-Pallarés, J. (2017) Exploring the relationship between non suicidal self-injury and borderline personality traits in young adults. Journal of Psychiatric Research, (256), 403-411. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.07.008
Wester, K., Trepal, H., & King, K. (2018). Nonsuicidal Self-Injury: Increased Prevalence in Engagement. Suicide and Life-Threatening Behavior, 48(6), 690-698. https://doi.org/10.1111/sltb.12389
Whitlock, J., Lloyd-Richardson, E., & Bates, T. (2017). Parental secondary stress: The often hidden consequences of nonsuicidal self-injury in youth. J. Clin. Psychol, 74(1), 178-196. https://doi.org/10.1002/jclp.22488
Xiao, Q., Song, X., & Huang, X. (2022) Global prevalence and characteristics of non-suicidal self-injury between 2010 and 2021 among a non-clinical sample of adolescents: A meta-analysis. Front. Psychiatry, 13:912441. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.912441
Zhang, Y., Suo, X., & Li, W. (2022). The Relationship Between Negative Life Events and Nonsuicidal Self-Injury Among Chinese Adolescents: A Moderated-Mediation Model. Neuropsychiatric Disease and Teatment, (18), 2881-2890. https://doi.org/10.2147/NDT.S386179
Zhou, L., Yu, Y., & Ran, M-S. (2024). Non-suicidal self-injury among youth students during COVID-19 pandemic: the role of psychological factors in Jingzhou, China. Front. Psychiatry 15:1446727. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1446727
[1] Algunas fuentes consultadas: (Carrasco et al., 2023); (Faura-García et al., 2020); (Ñañez et al., 2020); (Royuela et al., 2015)
[2] Páginas web y sociedades consultadas, en Tabla 1 y 2. Otras fuentes: Asociación Española Pediatría Atención Primaria| Sociedad Española Medicina Adolescencia| Asociación Madrileña Pediatría Atención Primaria| Sociedad Española Psiquiatría y Psicoterapia Niño y Adolescente
[3] Teléfono Esperanza (Atención Crisis): 717 003 717 / Teléfono Esperanza (solicitar información): 91 459 00 50. Web: https://telefonodelaesperanza.org/
[4] Teléfono/Chat Ayuda Niños y Adolescentes: 900 20 20 10 / Teléfono/Chat Ayuda Familias: 600 50 51 52. Web: https://www.anar.org/
